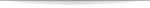versió original | versió express | delicatessen | fotolog | twitter | vine | storify | youtube | mail
|
Uno de los mayores desincentivos a la hora de escribir, además de la santa ignorancia, la bendita incultura (y mi extrema vagancia, desidia y hastío) es: leer... leer bien, sobreentiéndanme... Ver sobre blanco aquello que uno desearía haber escrito y cuya lectura nos empuja irremediable y amablemente hacia la cómoda tesitura del silencio, una vez más. Ya Henry Miller recomendaba (“Los libros en mi vida”) un número (pero) limitado de buenas lecturas a aquellos osados que pretendiesen escribir... para evitar, supongo, entiendo y deduzco, eso mismo: el silencio. El íntimo placer (valga la redundancia) de malbaratarse. [ Pues nada aplaca tanto al posible y mísero talento como verlo reflejado en otro. Rabia tal vez, alivio siempre. ] ... Salgo de compras... Cartón de R1, dos papeles de lija, rugosidad 4, reloj de pared nuevo (salto por la ventana el viejo: no hacía los tic tacs a mi ritmo)... y “Sonríe o muere. La trampa del pensamiento positivo”, Barbara Ehrenreich, Turner Libros.  Mi librera de la Caselles, que siempre se espera lo peor, me comenta que su hijo de 11 años no es que sea depresivo, ¿eh?, es que tiene otra manera de ver la vida, oye: que siempre le dice que la gente no es feliz, sino que disimula muy bien... Le respondo que nos vemos algún día en los columpios y la hablamos. Calle Mayor, pienso en el daño que nos ha ocasionado esa discreta imposición, como un bombardeo de baja intensidad, recurso fatuo y falsa necesidad de felicidad, a cualquier precio y en cualquier circunstancia y ocasión. La culpabilización permanente y autoimpostada, acatada y aceptada de buen grado (cómo no) sobre cualquier suceso agradable o desagradable que nos acontece. La dictadura de la alegría (y viva la pepa); esa impostura y obligada predisposición que deviene más angustiosa, desafortunada, frustrante y perniciosa que las propias desgracias que nos toca vivir. [ Pues nadie tiene lo que se merece; sino lo que le toca... Si te lo propones puedes conseguir lo que quieras campeón!... Los cojones!, y dos huevos duros ] No se trata de pesimismo, y mucho menos de tristeza,,, sino del derecho a la infelicidad, la tristeza, la rabia, ira, llanto; clamar al cielo (como un perro ladrando al infinito) cuando convenga (a lo que venga), a sabiendas que no habrá remitente y que el único alivio es el propio grito al cielo (léase: la nada). Sordo como una tapia oigan, pero a gustito me quedé. No hay más. Decía Céline en el Viaje al fin de la noche que tal vez un día sería necesario dormir –para no despertar más- a todos los felices y encantados de la vida... para poder así al día siguiente ser libres para vivir y sentir como quisiéramos. No en el sentido de los quehaceres y del libre albedrío (¿quién fue el estúpido?), sino de sentir a nuestra propia manera. Sin juzgarnos, libres como taxis en el desierto o compresas con alas. ...  De vuelta a casa me encuentro a un tipo IDÉNTICO, de pie, en un portal, al lado de la ferretería de los porches de la Calle Mayor, manos cruzadas en la espalda viendo a la gente desfilar, amunt i avall, a Samuel Beckett... Le pregunto, no desaprovecho la oportunidad, que qué (leches) espera... Me contesta que nada. Me doy por satisfecho y regreso, dum du dum, aquí estamos. Ya en el zulo. Y curiosamente, que ni a propósito y sin pretenderlo, ya ves tú, me da de nuevo por escribir. Ese calambre y angustia. Chorradas, me digo. Una vez más. Salvo que esta vez también las escribo.
|