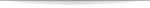versió original | versió express | delicatessen | fotolog | twitter | vine | storify | youtube | mail
 Lo que sospechaba después de pasarme todo el fin de semana aparcando siempre en bajada y arrancando, motor parado, con segunda y embrague, ha devenido certeza: el coche se ha roto. Lo que sospechaba después de pasarme todo el fin de semana aparcando siempre en bajada y arrancando, motor parado, con segunda y embrague, ha devenido certeza: el coche se ha roto.Ocho descafeinados son cuatro cafés, y me pongo nervioso. O a lo mejor es la gente y el ruido de las cafeterías, pero no puedo parar de mover la cabeza y de mirar a todos lados como un crío. Salgo poco, no puedo perderme nada. Enciendo un cigarro más y pido otro cafè, descafeinado; de maquina o de sobre me da igual, como te vaya mejor. Los bonos de autobús de hace cinco años ya no funcionan, aviso, y el billete individual ha subido de precio. La temperatura como siempre, 40º en invierno i cero en verano. Algunas caras conocidas, menos pelo, viejas modas que vuelven y otros colores; y algunas cabezas más bajas. Dibujando en el cristal, doblando el billete, dando vueltas y más vueltas a un anillo gastado o sencillamente mirando de frente, como ciegos. Miras tu reflejo en el cristal y bajas la mirada: eres uno más. Quizás alguien me vea como yo a ellos he pensado, y eso me ha entristecido más que mi propia visión. No hago buena cara. Para nada.  Doblo el billete por la mitad, una vez más en el otro sentido, y en diagonal; apreto y junto las puntas, doy la vuelta al extremo y dejo lentamente la pajarita al lado de la ventana de emergencia. Un niño me observa; cuando le miro me saca la lengua. Me hace sonreir y entonces él se ríe también. Su madre le dice que se esté quieto ya, pero de vez en cuando nos miramos de reojo, y sonreímos mirando hacia otro lado. Doblo el billete por la mitad, una vez más en el otro sentido, y en diagonal; apreto y junto las puntas, doy la vuelta al extremo y dejo lentamente la pajarita al lado de la ventana de emergencia. Un niño me observa; cuando le miro me saca la lengua. Me hace sonreir y entonces él se ríe también. Su madre le dice que se esté quieto ya, pero de vez en cuando nos miramos de reojo, y sonreímos mirando hacia otro lado.Me deprimen los autobuses, andar me cansa. Mañana no saldré de casa.
|